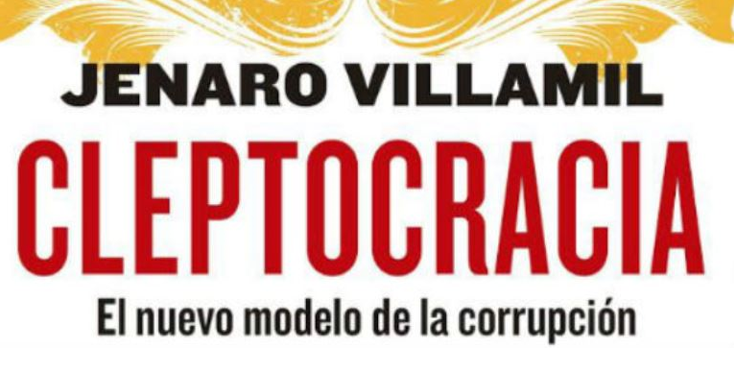Por Denise Dresser
En México se ha instalado cómodamente la cleptocracia. Un régimen caracterizado por la institucionalización del robo. Una forma de ejercer el poder que recorre el sistema político y económico, al margen de las ideologías, al margen de las afiliaciones partidistas. Como la desmenuza Jenaro Villamil en un nuevo libro, Cleptocracia, sus practicantes saben transformar bienes públicos en bienes privados, saben expoliar, saben robar. Su conducta no es la excepción; es el gobierno convertido en saqueo. Y el saqueo nunca ha sido tan evidente, tan obvio como en este sexenio, ante la inseguridad priista de permanecer en el poder. El PRI atlacomulquense se dedicó a exportar sus códigos al resto del país.
Lo hizo gradualmente, destruyendo los cimientos institucionales y capturando al Estado. Se instaló en los municipios y en las delegaciones y en las secretarías federales y en los congresos. El gobierno de y para los ladrones, propulsado por la tercera generación de la tecnocracia. Los gobernadores que más han robado al erario comparten el ADN de Peña Nieto y Luis Videgaray: fueron secretarios de finanzas o responsables de la administración estatal que los antecedió. Los Duarte y los Borge y los demás responsables de la degeneración de una era reformista que se volvió extractiva.
La expansión cleptocrática es ininteligible sin Luis Videgaray. Un joven tecnócrata convertido en auténtico vicepresidente que ha tenido en sus manos los hilos de las finanzas públicas federales, la dirigencia nacional del PRI y la relación con Trump. Alguien cuyo ascenso vertiginoso comienza con Arturo Montiel y su petición a la consultora Protego –dirigida por Pedro Aspe– de enviarle un especialista para “renegociar” y “reestructurar” la deuda del Estado de México. Alguien cuya carrera en el sector público comenzó con maquillar el endeudamiento de una zona política clave. El recién llegado rápidamente se convirtió en el eje tecnocrático que empujó al peñanietismo al poder. En el caso de la deuda en el Edomex, Videgaray logró bursatilizar cerca de 2 mil millones de pesos; no disminuyó el débito, sólo lo pateó para adelante. Armado con su mapa de ruta para el resto del país, Videgaray se volvió indispensable.
La magia de Videgaray también incluía todo lo que ahora sabemos y se ha descubierto. La triangulación de fondos con recursos públicos para obtener dividendos electorales. Las complejas transacciones desde la SHCP, parte de la “ingeniería financiero-electoral” que caracterizó al sexenio. La compra de votos y conciencias para apoyar las reformas estructurales. El Super-Secretario y los suyos colonizaron al gobierno y pusieron bajo su control las áreas neurálgicas de la política económica. Con ellos arribó también una nueva forma de corrupción más sofisticada en términos de manejo financiero, presupuestal y electoral. El capitalismo de cuates estrenó nuevos cuates. Y la democracia electoral se convirtió en una autocracia electoral.
Una “nueva generación” de políticos priistas conquistó el poder, celebrados y presumidos por Peña Nieto. Arribó vía la operación, el dinero, las redes y la corrupción de Fuerza Mexiquense, una estructura ideada por Montiel para conquistar Los Pinos y el país. De esos pactos y repartos del poder provienen Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Rubén Moreira, Rodrigo Medina. Todos los que se sumaron –y fueron sus beneficiarios– a la red de financiamiento ilegal a Peña Nieto. El telepresidente y el cártel de Atlacomulco no llegaron solos al pináculo del poder. Arribaron de la mano de un grupo compacto de políticos jóvenes, expertos en la triangulación de fondos para la operación electoral. Una cábala de políticos vinculados a pactos podridos con el crimen organizado. Cleptócratas experimentados, adictos al marketing televisivo, en busca de la refundación de la República a través del robo.
Ahora sabemos los resultados de esas maquinaciones. El surgimiento de una nueva variante del peculado electoral, que detonó la actual crisis de exgobernadores presos o investigados o prófugos. Ya no el famoso “pase de charola” a la cúpula empresarial como ocurrió en tiempos salinistas, sino el desvío de recursos vía obras públicas concesionadas, empresas fantasma, contratos con universidades públicas por trabajos que nunca se llevaron a cabo. Ya no el fraude abierto, sino la estafa maestra encubierta. Ya no el relleno de urnas, sino la compra del voto.
Peña Nieto no quiso combatir la corrupción porque representa su continuidad, su institucionalización. A lo largo del sexenio, minimizó el malestar social, trivializó el descontento, desestimó el impacto de su comportamiento porque desde su perspectiva, la corrupción no era un hecho condenable, sino una práctica normal. Escándalo tras escándalo y nunca una reacción contundente. La Casa Blanca y el tren México-Querétaro y la casa en Malinalco y Odebrecht y OHL y los Panama Papers y el caso Chihuahua y el caso Veracruz. La cleptocracia constituye una versión degenerada del hankismo; de la máxima “un político pobre es un pobre político”. No es un accidente de su gobierno.
Los cleptócratas del peñanietismo dejan tras de sí un legado tóxico. Instituciones partidizadas, débiles o capturadas. Estados endeudados y municipios quebrados. Operadores financieros como Alejandro Gutiérrez en Chihuahua que ahora el gobierno federal quiere acallar. Exgobernadores investigados en juicios en Estados Unidos, desde donde proviene información que sigue manchando a todos los cómplices, a todos los involucrados. Una cleptocracia que será difícil desmantelar porque quien llegue al poder –y con pocos contrapesos– podrá montarse sobre ella. El gobierno de los ladrones no se convertirá en el gobierno de los honestos en automático, por buenos deseos o vía la buena voluntad. Habrá que castigar a quienes robaron y también remodelar las instituciones que les permitieron convertirse en Alí Babá y los 40 priistas.
Este análisis se publicó el 27 de mayo en la edición 2169 de la revista Proceso.